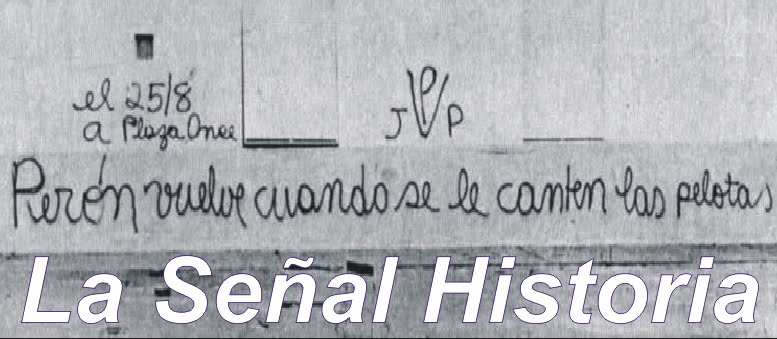Las éticas de Walsh
Luciano Sanguinetti (Docente, Investigador. FPyCS UNLP)
Encontré Operación Masacre en la biblioteca de mi viejo. Corría la dictadura y yo tenía, creo, 16 años. Supongo que era herencia de la biblioteca de mi abuelo que fue director del diario católico El Pueblo, quizás uno de los últimos diarios confesionales masivos. En 1945, por una nota alusiva al 17 de Octubre y proclive al movimiento peronista en ciernes, se vio obligado a retirarse de la conducción del periódico. Como imaginarán, el abuelo era un nacionalista conservador (con todo lo que eso implica para los años cuarenta) que las circunstancias históricas pusieron ante un dilema. La leyenda familiar cuenta que, entre otros perjuicios, como consecuencia de aquella decisión, perdimos la modesta fortuna de una quinta y un caballo blanco en el que mi viejo y sus hermanos jugaban a los cowboys.
Hace algunos meses, a propósito de un seminario sobre Dilemas Eticos del Periodismo en la Maestría de Periodismo de la UBA (algunos alumnos podrán en este momento recordar la clase), había observado las diferentes éticas que Walsh había desarrollado en su vida profesional. Les recordaba a los alumnos que el primer Walsh, el que va de la serie de novelas policiales como Variaciones en Rojo hasta Operación Masacre en 1957, está ligado a la idea del periodista como detective, en el mejor estilo de la novela inglesa. Hay una ética racionalista, y el trabajo del periodista es descubrir la verdad (¿quién es el asesino?) y presentarla ante la opinión pública (una suerte de lector de la novela de la vida) para que la justicia, al fin y al cabo, cumpla con su cometido. Ahí el periodista usa las dos armas fundamentales del conocimiento: la sensibilidad y la razón, como el Guillermo de Baskerville, que plasmó Umberto Eco en El nombre de la rosa. Si buscara ahora el libro en la biblioteca de mi viejo encontraría estas palabras: “Es que uno llega a creer en las novelas policiales que ha leído o escrito, y piensa que una historia así, con un muerto que habla, se la van a pelear en las redacciones, piensa que está corriendo una carrera contra el tiempo, que en cualquier momento un diario grande va a mandar una docena de reporteros y fotógrafos como en las películas”.
La segunda ética la podría representar los trabajos que Walsh publicó en la revista Panorama, entre 1966 y 1970. Ahí pareciera que la función del periodista es como la del antropólogo, darles voz a los que no la tienen. Reflejar sus visiones del mundo, sus rasgos y lenguajes, registrar (Aníbal Ford recordaba en un artículo premonitorio sobre Walsh que fue uno de los primeros en hacer uso del grabador) sus costumbres en el norte misionero, en los carnavales, en los leprosarios. Hay ahí seis lecciones de periodismo, imposibles de pasar por alto.
Hacia fines de esa década, Walsh pareciera entender que ya no alcanza con comprender el mundo, ni con presentar las pruebas ante unos jueces ciegos, ni darles la voz a los que no la tienen, lo que se exige es transformarlo. Para eso las herramientas del periodismo y la comunicación son fundamentales (de eso hablan su trabajo en el diario de la CGT de los Argentinos, en los talleres de periodismo en las villas, su participación en la contrainteligencia), acaso para no terminar defraudado como el personaje de Nota al pie, por haber vivido reproduciendo para La Casa “el linaje esencial de los imbéciles, el cromosoma específico de la estupidez”. (¿Alguien habrá escrito ya sobre las trasmutaciones del significado de las casas en la literatura argentina, desde la casa de los hermanos en Casa tomada hasta La Casa de León de Sanctis?) Aquí el compromiso de Walsh va a ser tan claro y sencillo que nos exime de comentarios.
Finalmente, el terrorismo de Estado, los propios errores, la muerte de los seres queridos, el refugio en el Tigre, llevan a Walsh a interpretar que ya es otro tiempo, el tiempo de “sentir la satisfacción moral de un acto de libertad”, como escribió en los documentos de Ancla. Aislado, perseguido, disfrazado, escribe con su nombre y apellido, cosa que no hacía desde principios de los setenta, otra cumbre de la literatura argentina: Carta abierta de un escritor a la Junta Militar y Carta a mis amigos, referida a su hija. Aquí el periodista habla (“sin esperanza de ser escuchado”, intuye) para el porvenir como un artista.
Presiento que de pronto estas reflexiones nos llevaron a una Argentina distinta, de pasiones encontradas, de convicciones, menos oportuna quizás, en la que los dilemas éticos parecían estar más claros y a la vuelta de la esquina. Alguien dirá, quizá con razón, que es una época pasada, que ya no todo es blanco o negro, que hay grises. Yo les digo sin nostalgia: entre los grises también hay diferencias, aunque en el camino, como en la historia de mi abuelo, perdamos una quinta y del caballo blanco nos quede apenas una foto.